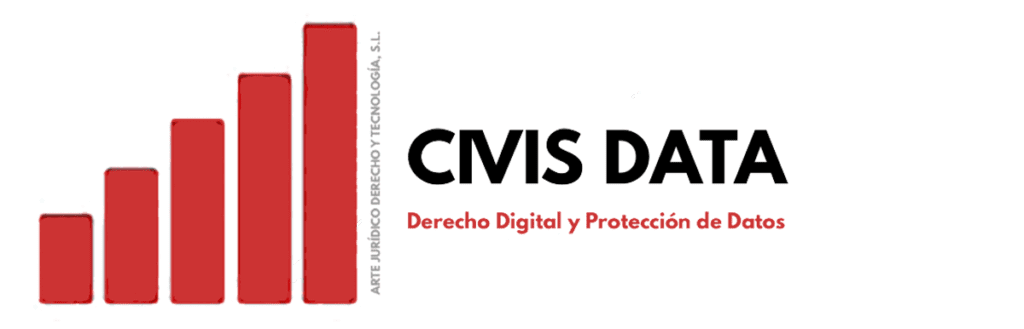En este artículo vamos a explorar qué es la Ley 2/2023 de 20 de febrero de Protección al Informante, los aspectos claves del canal denuncias y su finalidad.
Los canales de denuncias internas en las empresas surgen a raíz de la aparición en EEUU del denominado Whistleblowing.
Esta obligación, que llega a Europa con posterioridad, implica que todas las empresas, a partir de un determinado tamaño, dispongan de un canal de comunicación interna que permita a empleados, becarios, proveedores u otros denunciar actividades ilegales, infracciones normativas etc., en el lugar de trabajo.
Ley 2/2023 de protección al informante
La Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, representa un avance significativo en el marco legal español en cuanto a la protección de los whistleblowers o informantes.
Esta ley, que transpone la Directiva Europea de Whistleblowing (2019/1937), busca proteger a todas las personas que denuncien corrupción o fraude y violaciones de la legislación de la UE y del ordenamiento jurídico interno mediante el establecimiento de canales de comunicación protegidos y la prohibición de cualquier represalia contra ellos.
A través del canal se puede denunciar cualquier conducta contraria a la ley así como a la normativa interna de la empresa. Así, pueden denunciarse desde posibles actuaciones que atenten contra la salud pública, hasta la sanidad animal, contrataciones públicas irregulares, abusos laborales, blanqueo de capital, acoso sexual, fraude, irregularidades con la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, entre muchos otros posibles delitos que no deberían quedar impunes.
Finalidad de la Ley 2/2023
La ley tiene un doble objetivo: por un lado, proteger de manera efectiva a los informantes de posibles represalias, garantizando que puedan reportar infracciones sin temor a consecuencias negativas; y por otro lado, promover una cultura de transparencia y cumplimiento normativo dentro de las organizaciones, tanto públicas como privadas.
Esto se traduce en un fortalecimiento de las infraestructuras de integridad y en el fomento de la comunicación como herramienta para prevenir y detectar amenazas al interés público, contribuyendo así a una sociedad más justa y transparente.
Aspectos Clave.
- Ampliación del Ámbito de Protección: La ley extiende la protección a un rango amplio de comunicaciones, abarcando diversas infracciones que pueden ser reportadas sin temor a represalias.
- Obligatoriedad de Canales de Denuncia: Se establece la obligación para entidades de más de 50 trabajadores de implementar canales internos para la recepción de denuncias, garantizando la confidencialidad y la seguridad de los informantes, así como a otras organizaciones y entidades establecidas en la propia Ley.
- Protección y Derechos de los Informantes: La ley enfatiza la necesidad de tramitar las denuncias de manera efectiva, respetando una serie de garantías y derechos mínimos para los informantes, incluyendo la protección contra represalias.
- Integración de Canales de Denuncia: Se requiere que todas las entidades integren sus canales de denuncia en un sistema único interno, asegurando una gestión adecuada y eficiente de las comunicaciones sobre posibles infracciones.
- Anonimato: La ley permite y fomenta que las entidades admitan denuncias anónimas, facilitando así que los informantes puedan reportar sin miedo a ser identificados.
- Creación de la Autoridad Independiente de Protección al Informante (A.A.I.): Esta autoridad tendrá un papel crucial, con competencias sancionadoras y responsabilidades en la gestión del canal externo de denuncias, apoyo a los informantes, entre otras funciones.
- Revelación Pública: La ley contempla la posibilidad de que los informantes hagan públicas las infracciones en ciertos casos, legitimando la divulgación cuando se cumplan determinadas condiciones.
- Responsabilidad Organizativa: Se impone la obligación de designar a un responsable del sistema de información interno, asegurando la correcta gestión y seguimiento de las denuncias.
- Medidas de Protección Asistencial: Además de prohibir las represalias, la ley prevé medidas de apoyo a los informantes, que pueden incluir asistencia financiera
La Ley 2/2023 establece por tanto un marco robusto para la protección de los informantes, abarcando un amplio espectro tanto en su ámbito material como personal de aplicación. Este enfoque integral es crucial para fomentar un entorno en el que individuos se sientan seguros al reportar infracciones, contribuyendo así a una mayor transparencia y rendición de cuentas dentro de las organizaciones y en la sociedad en general.